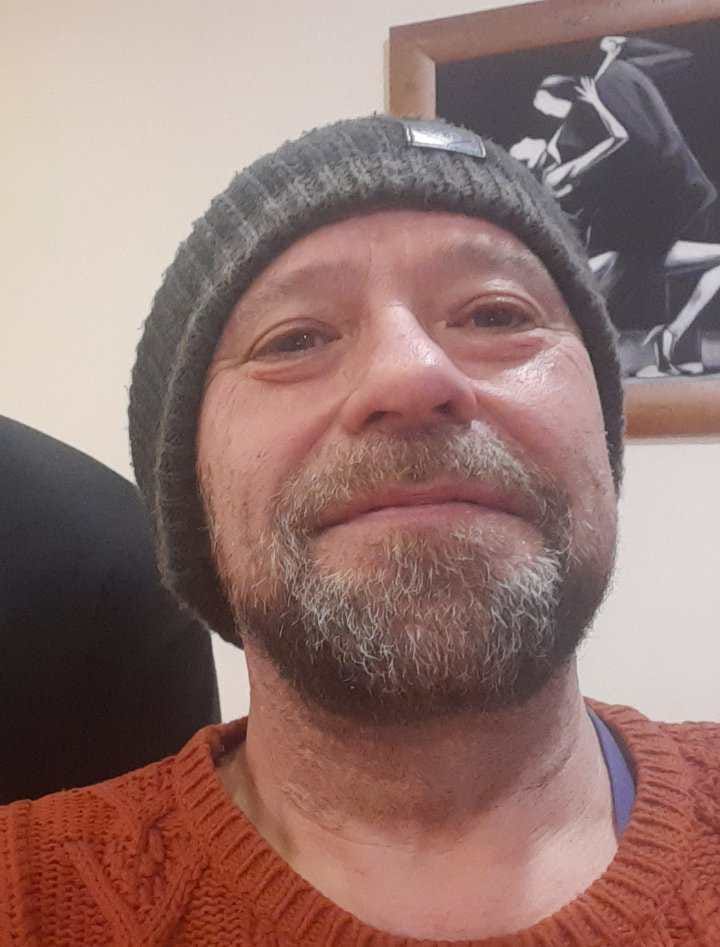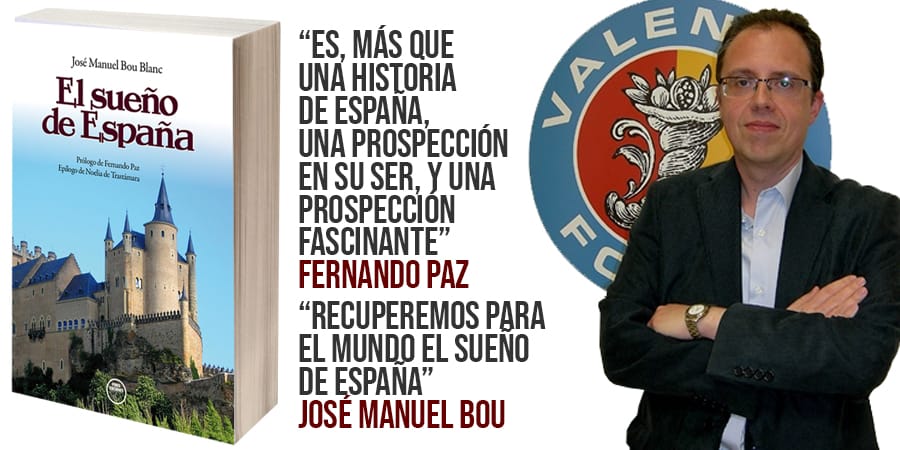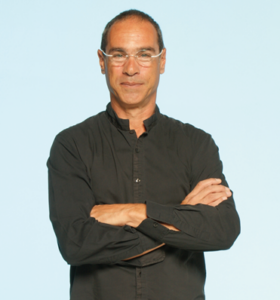Desde la pandemia de Coronavirus en 2020, la salud se ha convertido en una preocupación prioritaria en todo el mundo. Aquella catástrofe sobrepasó los sistemas sanitarios de la mayor parte de países afectados y consiguió hundir la economía mundial, restringiendo gravemente la libertad de circulación en multitud de países entre ellos España. Pasados algunos años, es buen momento para recordar las aportaciones de España a la historia de la medicina, habitualmente ignoradas y menospreciadas, como las realizadas a la ciencia en general, desde la errónea creencia, basada en la leyenda negra, de la falta de cualidades de los españoles para la actividad científica, como veremos desmentida por los hechos históricos.
Las aportaciones de España a la ciencia médica comienzan con su misma formación, en el Reino Visigodo. San Isidoro de Sevilla, el mayor intelectual de su tiempo en todo el mundo, precursor de la recuperación de los clásicos grecolatinos y del enciclopedismo, dedica el libro IV de sus Etimologías a la medicina. Compendio de todo el saber de su tiempo, las Etimologias fueron usadas como obra de referencia, no solo en materia médica sino en prácticamente todos los aspectos, durante siglos.
Tras la invasión musulmana y el inicio de la Reconquista, España tuvo que recuperarse al islam palmo a palmo. Pese al trauma que supuso la invasión, la España cristiana fue recuperando el impulso cultural poco a poco. La labor traductora en la España medieval fue de importancia capital, no solo para la Península, sino para toda Europa, tanto por la traducción de textos del árabe al latín, como directamente al castellano, tanto de autores árabes como el médico Ibn Sina, como, sobre todo, de autores clásicos, que habían sido traducidos del griego al siriaco y de este al árabe. En ese empeño, resultó de especial relevancia la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo Raimundo de Sauvedat en el siglo XII e institucionalizada y protegida por el Rey Alfonso X, apodado el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII, que se dedicó a traducir al castellano y, a veces, al latín, obras de referencia de distintas lenguas de autores árabes o clásicos. Estas traducciones fueron fundamentales para nutrir de conocimientos a las universidades que se irían desarrollando en toda Europa y como fuente para la elaboración de la filosofía de la Escolástica. En la materia que nos ocupa, los textos básicos para el estudio de la medicina en toda Europa, durante siglos, habían sido traducidos del árabe al latín por Gonzalo de Cremona en Toledo.
Tras culminar la Reconquista en el reinado de los Reyes Católicos, en la España unida de nuevo por los reales esposos, entró el Renacimiento como corriente cultural proveniente de Italia, que se españolizó y terminó dando lugar al Siglo de Oro de la cultura española, no solo rico en obras literarias, las más conocidas, sino también en actividad científica. No en vano el descubrimiento de América había sido el gran catalizador de la revolución científica en todo Occidente y las Universidades de Alcalá y Salamanca se habían convertido en las más importantes del mundo con diferencia y en centros de conocimiento y saber inigualables. En Medicina y Farmacología, el valenciano Pere d´Oleza y el médico castellano Gómez Pereira, cada uno por su cuenta, anticipan algunas de las doctrinas que darían fama a Descartes sobre ideas corpusculares o mecanicismo cartesiano, un siglo antes de que el francés iniciara su obra. Juan Valverde de Amusco publica su Historia de la composición del cuerpo humano y, junto a Servet y Colombo, se le considera descubridor del tránsito pulmonar de la sangre o circulación menor. Recordemos que Servet fue quemado vivo tras espantosas torturas por Calvino en Ginebra.
A petición del padre mercedario Juan Gilabert Jofré, conmovido después de ver el mal trato que se le daba un loco, se fundó en el siglo XV, en Valencia, el primer centro psiquiátrico del mundo con una organización terapéutica, denominado de los Santos Mártires Inocentes, que recogía a los pobres dementes y expósitos, proyecto aprobado por el Papa Benedicto XIII y el Rey Martín I de Aragón. En tiempos de los Reyes Católicos, España ya tenía la red más amplia de hospitales psiquiátricos del mundo.
En 1638, la Condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú Luis Fernández de Cabrera, descubre y divulga las propiedades contra las fiebres y la malaria de la quina, antecesor de la quinina. Más adelante, Celestino Mutis generalizaría el empleo de la quina para combatir el paludismo, fiebres tercianas y otras enfermedades similares. Gracias a los usos hallados por Mutis, la Real Botica española recibió gran cantidad de corachas de esta planta (considerada demoníaca por el mundo protestante) y, con ello, se convirtió en uno de los templos científicos más importantes de Europa. Quienes pretenden que la expulsión de moriscos y judíos, la inquisición y la supuesta intolerancia religiosa de los Reyes Católicos estaría detrás del pretendido retraso científico de España tienen un problema con la historia.
A partir de finales del siglo XVII las derrotas bélicas y la inestabilidad política provocada por la guerra de Sucesión ponen de manifiesto el agotamiento militar, económico y demográfico del Imperio español y ello ralentiza la actividad científica, aun así, en los reinados de Felipe V y Carlos III se observa una recuperación, que sufrirá nuevos altibajos en el siglo XIX con las guerras y los golpes de estado liberales.
Entre la gesta científica y la humanitaria encontramos la expedición de Javier Balmis y Berenguer. Militar y médico personal de Carlos IV, le convenció para promover una expedición que esparciera, de forma altruista, la vacuna de la viruela a lo largo del globo. La llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna partió del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 a bordo de la corbeta “María Pita” (nombre de la heroína que había defendido esa ciudad de la invasión inglesa de 1589). La expedición recaló en Puerto Rico en 1804, dirigiéndose después a Caracas, donde se dividió en dos: una septentrional encabezada por Balmis y una meridional a cargo del cirujano militar catalán José Salvany y Lleopart. Durante esa expedición meridional, que recorrió los actuales territorios de Colombia, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina, Salvany contrajo la tuberculosis, la malaria y la difteria, perdió la visión de un ojo, se dislocó una muñeca y acabó falleciendo en 1810, a los 34 años de edad en Cochabamba (Bolivia). Su sucesor, el médico militar Santiago Granado y Navarro Calderón, continuó la expedición llegando a alcanzar la Patagonia.
La expedición septentrional de Balmis recorrió Cuba y el Virreinato de la Nueva España (actual Méjico), llegando a Norteamérica. Partió luego hacia las Filipinas, llegando a Manila en abril de 1805. Allí, un Balmis enfermo, decidió regresar a España, quedando la dirección de la expedición en manos de Antonio Gutiérrez Robredo, pero al enterarse de que la vacuna aún no había llegado a China, se dirigió a la colonia portuguesa de Macao. En 1806, Balmis regresó definitivamente a Madrid, donde fue recibido como un héroe. Se salvaron así una cantidad ingente de vidas, contribuyendo a mejorar la salud de pueblos enteros por todo el mundo. Muchos de los actuales habitantes de los países citados deben su vida a aquella expedición, incluso aquellos en los que se enseña odio y rencor hacia España (es decir, hacia sus propios antepasados). Al conocer la expedición, Jenner, el inventor de la vacuna, comentó: “No puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este”[1]. En homenaje a esta acción, el Ministerio de Defensa bautizó como “operación Balmis” al despliegue militar puesto en marcha contra la epidemia de coronavirus, tristemente familiar para todos.
En la misma línea de luchar contra las epidemias, Jaume Ferrán i Clua, médico y bacteriólogo, elaboró una vacuna contra el cólera, que logró contener una terrible epidemia en Valencia a finales del siglo XIX, y descubrió curas, además, contra el tifus y la tuberculosis.
El siglo XX vio nacer la llamada edad de plata de la ciencia española, comenzando con la concesión del premio Nobel de medicina a Santiago Ramón y Cajal en 1906 y la creación de la llamada Escuela Española de Histología en torno suyo. Ramón y Cajal demostró la individualidad de la neurona, rebatiendo la concepción reticular, a través de sus técnicas de tinción, contribuyendo a la comprensión de nuestro sistema nervioso. Hay que citar también a Mónico Sánchez, inventor, en 1907, de un aparato de rayos X portátil, aproximadamente de diez kilogramos, utilizado en gran cantidad de hospitales europeos y americanos, y que salvó muchísimas vidas.
Fidel Pagés Miravé, por su parte, fue un médico militar que, en junio de 1921, publicó un artículo describiendo un nuevo método de anestesia, llamada Metamérica, que había desarrollado y utilizado en la guerra del Riff en Melilla. No tuvo excesiva repercusión. El médico italiano Achilles Dogliotti, “redescubrió” el método en 1932 al que llamó anestesia epidural, seguramente tras leer el artículo de Pagés, que ya había fallecido. La misma epidural que se sigue utilizando hoy en día, en la mayor parte de los casos ignorando a su descubridor original. Finalmente, podemos mencionar al cirujano valenciano Antolí Candela, pionero en operaciones de estapedectomía y en curar la sordera, realizando las primeras operaciones de cirugía plástica bajo una asepsia y anestesia endonasal en los años 30 del siglo XX.[2]
La Guerra Civil interrumpió de nuevo la actividad científica, para recuperarse después paulatinamente en el franquismo. Destacó en este periodo la labor de los llamados “ingenieros de Franco”, en la expresión de Camprubí[3] que, a través de instituciones como el CSIC. Aunque se dedicaron más a desarrollar aplicaciones científicas destinadas a mejorar la agricultura y la industria que a la medicina, algunas tuvieron influencia en la salud pública, como el desarrollo del insecticida hexacloruro de benceno, más barato y seguro que el DDT empleado hasta entonces y que permitió acabar con el paludismo en España. A parte de eso, como todos sabemos, durante el franquismo se puso en marcha la Seguridad Social y se levantaron una red de hospitales para atender a sus necesidades, de modo de a finales de los cuarenta la esperanza de vida en España ya era de 70 años, por 55 de la República. [4]
Finalmente, nos podemos referir al segundo premio Nobel de medicina español, Severo Ochoa, quien a pesar de nacionalizarse estadounidense y realizar las investigaciones que le valieron el Nobel de 1959 en Estados Unidos, recibió su formación en España, donde fue discípulo, entre otros, del químico y presidente del gobierno durante la República Negrín, maestro también del prestigioso experto en nutrición Grande Covian, y fue en España donde realizó sus primeras investigaciones sobre un método para aislar la creatinina presente en la orina y para medir pequeñas cantidades de creatinina muscular, lo que le abrió las puertas de los mejores centros de investigación del mundo. También estuvo vinculado a la investigación española, desde los años 60, a través de la Sociedad Española de Bioquímica y, desde 1971 en el Centro de Biología Molecular.
En definitiva, podemos constatar que no existe ninguna tara en los españoles que nos impida destacar en medicina ni en ninguna otra materia científica, ni congénita ni religiosa ni cultural, y que lejos de la imagen de oscurantismo inquisitorial que se ha querido transmitir por la leyenda negra, España ha sido puntera en el desarrollo de la ciencia a lo largo de su historia, siendo clave en la recuperación del saber clásico y en la revolución científica, y solo ha sufrido algún retraso en la materia cuando se ha visto acosada por derrotas militares, guerras civiles o inestabilidades internas, como cualquier otra nación de nuestro entorno.
José Manuel Bou Blanc
[1] Citado por Germán Segura García en “Francisco Xavier Balmis, médico y militar” Revista Española de Defensa Diciembre 2019 y en “Expedición Balmis: la gesta española que salvó millones de vidas en América, Filipinas y China” Elentir Vigo 17/03/2020
[2] Cesar Cervera: “30 científicos e inventores españoles que cambiaron el mundo y fueron borrados por la Leyenda Negra”, artículo publicado en ABC 17/02/2020
[3] Camprubí, L. (2017) Los ingenieros de Franco: ciencia, catolicismo y Guerra Fría en el Estado Franquista. Barcelona, Editorial Crítica.
[4] “Nueva Historia de España: De la II Guerra Púnica al Siglo XXI” de Pio Moa, Ed: La Esfera de los Libros, 2011