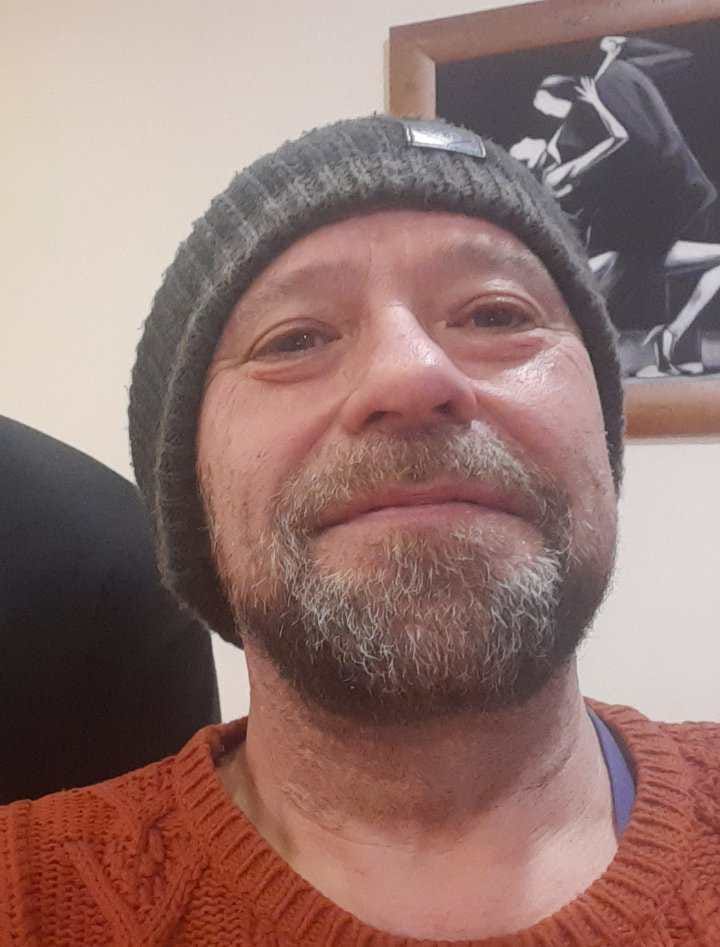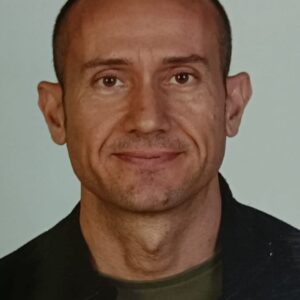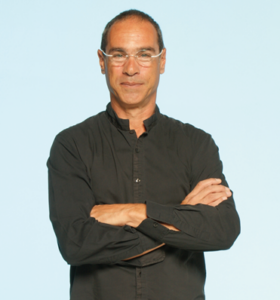Pablo Bel *
Introducción
La Suite Panhispánica es una obra musical para orquesta sinfónica que compone un mosaico, cuyas piezas son las distintas partes del todo al que hoy podríamos llamar «Mundo Hispánico» y que antes de 1812 componían los distintos Reinos y Provincias que conocemos como «Monarquía Católica», «Monarquía Hispánica», o más poéticamente «Imperio Español». De este modo, la Suite Panhispánica se articula en veinticuatro movimientos breves, que llevan por subtítulo el nombre actual del país al que se alude. Por razones estrictamente prácticas, funcionales y de simplicidad, el orden seguido para nombrar los movimientos es alfabético. En el presente artículo se utilizan conceptos musicales y extramusicales, algunos de los cuales se van explicando para una mejor comprensión del texto. Otros, menos controvertidos y más técnicos, se obvian por ser considerados suficientemente conocidos o por ser su búsqueda fácil tarea para el lector. Algunas ideas aparecen expuestas en varios apartados, debido a que éstos las abordan desde un enfoque particular y diferente; por lo que se ha preferido la reiteración, a riesgo de resultar repetitivo en dichas ideas, a fin de ofrecer mayor claridad. Este artículo procura responder las siguientes preguntas, en este orden: Cuál es el contexto extramusical y el origen de la composición, qué finalidad tiene, cuál es la temática musical, cómo fue su desarrollo, y qué estructura presenta. Se ha utilizado la letra negrita para resaltar algunos puntos importantes y la cursiva para llamar la atención sobre el uso de determinados términos o enfatizarlos. Los apartados no se reducen estrictamente al subtítulo y éste sirve sólo de guía.
Prólogo contextual
Cuando en este artículo nos referimos al Mundo Hispánico, debemos entender hoy el conjunto de tierras herederas de lo que en su día se llamó Monarquía Católica, o sea, los Reinos del Rey Católico que con-formaban las Españas. Es importante destacar que el término Monarquía no sólo se refería al sistema político y la Familia Real, sino que era la forma con la que se designaba directamente a todos los Reinos hispánicos. En ese sentido, decir «en la Monarquía Católica» era sinónimo de lo que en la actualidad entendemos al decir «en el Imperio Español», fórmula más bien poética que política. Con este mismo significado se trata la expresión aquí. Ahora bien, la esencia de la «Monarquía Católica» residía precisamente en ser una unión de familias católicas en torno al Rey Católico como cabeza de la Familia Real y ésta como cabeza del resto de familias, con una vocación de evangelización, es decir, de defensa y expansión de la Fe Católica, apoyados siempre en la Roca eterna e inmutable, que es Jesucristo, y no en las arenas temporales del mundo cambiante, fugaz, efímero, caduco; y con una devotio especial por la Inmaculada Virgen María.
La expresión esencial «Monarquía Católica» es tomada como un concepto bimembre indisoluble, en el que tenemos algo sustantivo (Monarquía) y algo adjetivo o calificativo (Católica). En este concepto, el adjetivo forma parte de su esencia, porque no puede funcionar solo sin el nombre al que califica; y la expresión «en la Monarquía», sacada de su contexto, no haría referencia a los Reinos Hispánicos, sino a cualquier Reino con monarca o a cualquier Familia Real. Si consideramos el adjetivo como accidente y no como parte de la esencia y prescindimos de él, o si lo sustituimos por cualquier otro calificativo, no estaremos hablando de la misma realidad o concepto: el significado del sustantivo habrá cambiado esencialmente. Es decir, de manera lógica, no tenemos la misma esencia. Por consiguiente, la expresión «Monarquía Católica» no se refiere al mismo concepto que «Monarquía Liberal», «Monarquía Parlamentaria», o «Monarquía Democrática». Y la entidad política, administrativa, social, cultural y religiosa de entonces tiene esencialmente muy poco en común con las entidades actuales surgidas de ella. En términos tajantes: La mayoría de los hispanos de hoy no durarían demasiado en ese que, en la actualidad, llaman Imperio Español. Muchísimos de los que se enorgullecen de ese Imperio, sólo se centran en lo material, en lo superficial, en lo accidental; y desconocen, olvidan u omiten lo esencial, sea por ignorancia, por ingenuidad, por descuido… o por mala fe. Y de estos últimos, lamentablemente, hay multitud. Los hispanos actuales que luchan contra lo católico, que se mofan de la Iglesia y de la Religión Católica, o las desprecian, serían considerados enemigos del Imperio y habría que luchar contra ellos y expulsarlos del Estado, igual que se hacía con los herejes, los mahometanos, los impíos, o los criptohebreos, cuya presencia activa era perjudicial para la salud del Cuerpo Hispánico. En la Monarquía Católica, ser católico era lo natural (estaba en la naturaleza del hispano), lo normal (era la norma), lo lógico (por los razonamientos de la filosofía y de la teología escolásticas). El hispano había nacido y crecido en la Fe Católica; se había desarrollado y fortalecido en ella. El concepto y la realidad del ateísmo no se había inventado aún. Pocos hispanos hubo que viviendo como malos cristianos, no pidiesen a la hora de la muerte un confesor buscando la absolución de sus pecados y el regreso a la gracia y a la salvación. Por el contrario, el desdichado que persistía en su obstinación era considerado por todos «muerto en desgracia». Y el pueblo llano era de la misma creencia.
La expresión «Monarquía Hispánica», puede funcionar así mismo con coherencia si tenemos en cuenta que, aunque el título del monarca era «Rey Católico», también era mayormente soberano de los Reinos hispánicos, es decir, con razón y con propiedad podía ser llamado «Rey Hispano» y, por lo tanto, en ese sentido, hablar de los Reinos del Rey español era sinónimo de la Monarquía Hispánica. Sin embargo, siempre fue precisamente la seña de la Catolicidad condición sine qua non para ser considerado parte del Corpus Hispanicum (el cuerpo del que son miembros los pueblos hispanos), desde que los hispanorromanos condicionaron la aceptación de los visigodos (como parte de Hispania y como gobernantes) a que se convirtiese a la Fe Católica. Por lo que el adjetivo ineludible y esencial sigue siendo «católico». Por lo expuesto, es preferible la expresión «Monarquía Católica», que «Monarquía Hispánica» si nos referimos a todos los territorios del Rey Católico, aunque, dado la extensión del uso de la segunda expresión o, tratándose de los territorios sensu stricto hispánicos, su utilización se convierte en sinónima. Existe también la expresión «Monarquía Católica Hispánica» o «Monarquía Hispánica Católica», de donde podríamos derivar el adjetivo compuesto hispanocatólico, susceptible de ser utilizado como gentilicio o para hacer referencia a nuestras características propias y esenciales. En conclusión, la expresión que posiblemente sintetiza con más precisión el concepto aludido es «Monarquía Hispanocatólica».
Si, como hemos dicho, aceptamos que, en nuestro contexto, el Rey era el cabeza de la Familia Real y ésta la cabeza del resto de las familias, entendemos que la Monarquía Hispanocatólica funcionaba como una suerte de magna familia regida por vínculos de sangre, políticos, administrativos, sociales, materiales y espirituales, y por el vínculo religioso de una misma Religión, verdadero aglutinante hispánico. Tan esencial de lo hispánico es la Fe Católica que una vez eliminada ésta de la fórmula, el resultado siempre tiende a cero y produce error a todos los niveles, porque el resto de sus componentes no pueden hacer frente a los distintos elementos que, dentro y fuera del Mundo Hispánico, funcionan como disolvente. Parece evidente que la mayoría de hispanos de hoy no se identifican como familia de sus parientes antepasados, ya que han rechazado lo esencial y se han quedado con lo accidental. La Monarquía Hispanocatólica cayó cuando lo esencial fue trastocado: el «Soberano» fue despojado de la «soberanía» que personificaba y, además, pasó de ser el «Rey Católico» a ser el «Rey Liberal» para caer, al fin, en el «Rey Parlamentario, constitucional, o democrático». La Monarquía empezó a percibirse tan sólo como la institución encarnada en la Familia Real. La Magna Familia quedó sin cabeza y fue dividida desde 1812 (pongamos esta fecha como hito), cuando le fueron arrebatadas las liberadoras Leyes de inspiración católica y le fue impuesto el yugo de las destructivas y esclavizantes leyes de inspiración masónica que son, por su naturaleza, anti hispánicas y anti católicas. De la lealtad se pasó a la traición, de las guerras civiles a las secesiones, de la plenitud a la fragmentación, de familia bien avenida con sus problemas inherentes a familia mal avenida con su enquistada inquina. En un abrir y cerrar de ojos, al bien se le llamó mal; a la virtud, opresión; a la deslealtad, liberación; y a las arbitrarias matanzas, justicia. De un plumazo, el poético Imperio pasó de Virreinal a Insular y de los estertores de la agonía… a la muerte y sepultura. Las heridas, en latín vulnera, dejaron bien vulnerable a la familia, siempre desde entonces recelosa, desconfiada… y huérfana. Y no por separación de la Madre Patria, sino por el asesinato de ésta.
Origen de la obra
Nos limitaremos a presentar una serie de apuntes que permitan comprender, tanto en el plano musical como en el extramusical, el origen y desarrollo de la obra. A pesar de lo obvio de los términos musical y extramusical, resulta necesaria una sucinta definición de ambos, por la distinción sustancial que implica en la exposición de este análisis que examina la obra desde el nivel musical en unos puntos y desde el extramusical en otros.
En el ámbito de la Música, lo musical es aquello que se vale exclusivamente de los recursos propios de la música (intensidad, duración, matiz, timbre, melodía, armonía, etc) y lo extramusical aquello que se halla fuera de los recursos del arte sonoro, es decir, lo que proviene de otras artes o, dicho en otras palabras, lo que es ajeno a la música, pero que influye en ella y la condiciona.
Partiendo de estos conceptos básicos, la primera razón compositiva, de índole musical, casi más bien un preámbulo o un deseo, estriba en la intención de escribir una obra en la que la guitarra esté presente como instrumento esencial, es decir, como parte sin la cual no se trataría de la misma la obra, a la vez que como vehículo de cohesión formal entre los distintos movimientos. Así, el germen sería enriquecer el repertorio orquestal con la participación de la guitarra. Más adelante, en otro apartado, aclararemos que no se trata de un típico concierto para guitarra y orquesta.
La segunda razón compositiva, de índole extramusical, se basa en la intención de brindar una composición que reúna distintos elementos hispanos tomados de la historia, o de ideas, evocaciones, sugerencias que se desprenden de la Hispanidad misma, conectado todo ello mediante ciertos recursos musicales como las melodías, las células rítmicas, la armonización o la orquestación.
Finalidad de la obra
La Suite Panhispánica tiene como primer objetivo ser una composición concebida y estructurada cual obra sinfónica en la que la guitarra es sólo una parte más de la plantilla orquestal, si bien, con un tratamiento curioso y con varias diferencias que distancian ese trato del habitual en las composiciones en las que participa este instrumento. Si hay un instrumento que representa lo hispánico en un sentido amplio es la guitarra española o clásica. Sin embargo, no es objetivo de la obra ser un típico concierto para guitarra y orquesta, donde prácticamente todos los recursos musicales se destinan al lucimiento del instrumento solita en un marco formal bien definido y muy restringido. La Suite Panhispánica escapa de la forma musical del concierto porque no tiene tres movimientos, ni pasaje de exhibición técnica para el solista, ni desarrollo temático, ni la guitarra se erige en el usual personaje principal, ni es música pura o abstracta, la cual se caracteriza por carecer de elementos extramusicales que la condicionen (tal es el caso de formas como la sonata, la fuga, la sinfonía, el preludio, o el mismo concierto).
Al papel de la guitarra, en cuanto lo que representa de hispánico, hay que añadir el símbolo y la función: por una parte, constituye el elemento que, en general, nos transmite la sensación de unidad formal (en todos los movimientos se escucha la guitarra, instrumento que no es habitual en la orquesta); y, por otra parte, funciona de nexo tímbrico que conecta los veinticuatro movimientos. Esta función conectiva es desempeñada junto a la función de la tonalidad que, según la definición de suite, requiere ser la misma para toda obra de este tipo. La guitarra recoge el carácter unitario del Imperio Hispánico del pasado y lo proyecta al Mundo Hispánico del presente para recordarle al actual hispano la unidad pretérita como solución frente al vigente desconcierto y división. La concepción extramusical sitúa, además, a la Suite Panhispánica dentro de lo que consideramos música programática o descriptiva, es decir, que sigue un programa o describe un planteamiento no musical; en este caso, a través de los lugares y la historia de sus gentes.
Otra de las finalidades de la Suite Panhispánica es ofrecer a esta familia rota que conforma la hispanidad un bálsamo sonoro para mirar hacia esa unidad perdida y para repudiar la obsesión por la división que nos persigue obstinada, justo desde aquel tropiezo y tragedia que nos condenó a todos a cadena perpetua. En este sentido, la Suite Panhispánica es una obra hispana dedicada principalmente a hispanos. A la familia dividida de hoy se le puede obsequiar con una obra que le haga recordar lo que es sustantivo, la familia, y le ayude a superar los adjetivos negativos, dividida, rota, en favor del calificativo positivo, unida, que debemos recuperar. Unidad no es uniformidad; sin embargo, división sí suele ser deformidad fruto de la amputación, ya que el todo pierde uno o varios de sus miembros y queda, por tanto, deforme, sin la forma que le es natural, es decir, sin la forma que le es dada por la naturaleza. Pero este objetivo no agota el deseo de que la obra sea recibida por destinatarios pertenecientes a otras culturas, para los cuales, en su caso, intenta ser una invitación a adentrarse, desde el ámbito de la música, en el conocimiento de nuestra Historia común.
La obra pretende servir de evocación, de insinuación y de invitación. Muchos artistas escribieron en el pasado sobre España, o sobre Cuba, Méjico, Venezuela, o cualquier otro de los pueblos hispánicos. Pero, hasta la fecha, no tenemos constancia de una obra contemporánea que haya sido dedicada expresamente al conjunto de pueblos hispanos como parte de un todo propio. Es posible que la Suite Panhispánica ejerza de precursora de esta especie y, si es así, pretende abrir la puerta a futuras obras de cualquier arte que dediquen obras explícitas a lo positivo, meritorio o virtuoso de nuestro pasado virreinal, a nuestro presente común que busca la unidad robada o a nuestro futuro unido, si Dios quiere.
La Suite Panhispánica nace, también, como homenaje a las teselas hispanas, que antaño formaron un hermoso e inconmensurable mosaico, aunque hoy se organicen de modo divisorio, sesgado, incompleto, resentido, de acuerdo a formatos sociopolíticos ajenos a la esencia de la cultura hispánica, que era unitiva, común, universal, católica y evangelizadora. Incluso en algunos casos actuales, la organización se produce de manera contraria, adversa, enemiga a la misma concepción hispana y, de esta manera, desfiguran y apagan el brillo de sus siglos de esplendor.
Así mismo, en la concepción de la obra existe un deseo de aportar a ese Mundo Hispánico, tan denostado por propios y extraños, una obra que aumente nuestra riqueza cultural común. Hoy tenemos vínculos comunes gracias al proyecto de carácter católico de aquellos que lo fundaron. Es decir, que pusieron su fundamento en algo trascendental, no material, en una Fe, la Católica, que significa precisamente universal, y que fue el aglutinante esencial de gentes y tierras tan dispares. Si bien es cierto que, la Religión que hizo de basamento no es compartida en la actualidad por muchísimos, sí constituyó entonces el principio, el medio y el fin hacia donde trataban de llegar quienes pusieron la primera piedra de esa construcción universal.
Temática musical de la obra
Se considera en este apartado sólo la temática musical, no la extramusical, es decir, los temas musicales o melodías. En un sentido amplio, podríamos extender la expresión al material temático o material musical, entendido como el conjunto de los elementos musicales compositivos que son tratados como piezas de la construcción artística.
Es importante aclarar que, no hay folclore o folclorismo en los motivos o temas musicales de la Suite Panhispánica. Si debiera buscarse algo parecido, habría de ser «folclore imaginario» en el sentido de la obra de Manuel de Falla, es decir, un mundo sonoro inventado o imaginado por el autor que puede tomar prestados elementos del patrimonio popular para que pueda resultar quizá popular lo que no es sino música culta. Por lo tanto, la Suite Panhispánica no pretendió ser una orquestación de temas populares hispanos, ni de ritmos puros de tal o cual lugar de nuestra esfera cultural y musical. Esa tarea es para otro tipo de obra. Ésta se centra en diferentes objetivos.
Desarrollo de la obra
En el desarrollo de la Suite Panhispánica debemos atender a algunas características que dotan a la obra musicalmente de fondo y de forma, y extramusicalmente de esencia y accidentes. Se utiliza aquí el término fondo como la idea musical que rige la obra en general o cada movimiento en particular (inciso, motivo, tema, etc, de inspiración hispana). Por su parte, la forma consiste en todo aquello que configura u organiza el material musical (suite, rondó, movimiento bipartito o tripartito, cadencias, etc). De manera análoga, se toma aquí el concepto esencia en un sentido metafísico, como aquello sin lo cual algo deja de ser lo que es; mientras que accidente es lo que puede formar parte o no de algo.
Atendiendo, pues, al fondo (musical) y la esencia (extramusical), como cimiento y fundamento conceptuales, la Suite Panhispánica es una obra concebida desde lo hispánico, esto es, desde aquello que surge como resultado del modo particular de entender la música (recursos musicales habituales de nuestra música como, por ejemplo, determinadas células rítmicas o, en este caso, la inclusión de la guitarra en la plantilla orquestal) y del modo particular de vivir y creer que tienen los pueblos que forman parte de la Historia de las Españas. Pero, ¿cómo plasmar algo tan intangible en una partitura musical? A esta pregunta empezamos enfrentando otra: ¿Acaso no es la música también algo intangible, una idea musical tanto como una idea extramusical? Conviene recordar que la partitura musical es sólo un inter-medio entre lo inmaterial de los sonidos musicales que el compositor tiene en su mente y lo etéreo que escuchamos en el auditorio. La partitura no es la música, sino la impresión de ella con tinta en un papel. Por tanto, debemos centrarnos en la música como transmisora de ideas musicales (tema A, tema B, etc), añadiendo que, por convención social y cultural, o por pretensión de determinado autor, la música también puede transmitir ciertas connotaciones extramusicales, algunas más implícitas, otras más explícitas. Por ejemplo, sucede esto cuando un compositor por medio de una cita musical toma del acerbo popular o de otro autor unos pocos sonidos que todo el mundo conoce y reconoce, a modo de llamada de atención o de pretexto compositivo. Así, al sonar un acorde de guitarra clásica, en general, cualquier oyente familiarizado con la música occidental puede sentirse impelido a identificar la música que suena como música española, hispánica, hispana.
La Suite Panhispánica trata de expresar y transmitir una serie de evocaciones, sugerencias, impresiones, recuerdos, espacios históricos que afectan a cada uno de los que antaño fueron Reinos y Provincias que conformaban las Españas, tanto en la Península (Ibérica) como en Ultramar. De modo semejante a como un pintor intenta dejar cautivo en un lienzo lo que a él le cautiva la retina, la mente o el corazón, el músico hace lo propio usando sonidos en lugar de colores. Será tarea del que recibe la obra entrar en el juego que le plantea artista o no. Es posible que el oyente añada impresiones distintas a las que tuvo el compositor; mas también cabe que el oyente se identifique con el planteamiento del autor.
Estructura de la obra
Cada uno de los veinticuatro movimientos que conforman la Suite lleva el actual nombre del país, pero tan sólo porque vivimos en el siglo XXI y no en los Siglos de Oro. Sin embargo, la propuesta es tributar un homenaje al pasado virreinal, porque consiste en el espacio y tiempo comunes, es decir, es el tiempo en el que el espacio hispano estaba unido por vínculos familiares, culturales y religiosos, aparte de los políticos y administrativos. Por eso, la Suite Panhispánica está concebida como una obra unitaria, no divisoria, tanto musical como extramusicalmente. ¿Qué forma musical resultaba más conveniente para expresar estas ideas? En Música, la forma musical es el modo en que se organiza el material sonoro atendiendo a la estructura de los temas musicales, los desarrollos temáticos, las exposiciones y reexposiciones, etc. La Suite Panhispánica podría haber presentado la forma musical de poema sinfónico, que según definición del DRAE, es una «composición para orquesta, de forma libre y desarrollo sugerido por una idea poética u obra literaria» (o cualquier idea extramusical que sirva de pretexto, hilo conductor, motivo, finalidad, etc. debiera añadirse). Conceptualmente, la Suite Panhispánica se ubicaría cerca de esta forma musical, ya que su desarrollo viene sugerido por ideas extramusicales; aunque, formalmente, quedaría fuera de esta forma, puesto que el poema sinfónico suele constar de un sólo movimiento, tiene mayor desarrollo temático y menor duración.
¿Por qué, entonces, no adopta esta forma musical? Porque lo extramusical, en este caso, condiciona lo musical e, incluso, es capaz de regirlo: En la época virreinal hispana, se cuidaba la unidad atendiendo a las particularidades de cada Reino. Para plasmar esto en una obra musical era más adecuado utilizar la forma suite, que el mismo Diccionario define como «composición instrumental integrada por movimientos muy variados, basados en una misma tonalidad», donde cada uno de ellos presenta esa variedad de la misma manera que representa un pueblo y se adentra en localizaciones con ciertas diferencias entre ellas, tanto si formó parte del Mundo Hispánico desde el período virreinal, como si recibió la riqueza hispánica una vez concluido el Virreinato.
No se pretendió utilizar ritmos e instrumentos concretos asociados a un lugar actual, sino que se utilizó un único instrumento que podía tener la virtud de conectar a todas las regiones: la guitarra española, con la que se identifica lo hispánico, tanto dentro como fuera de nuestro ámbito cultural, y para la que se ha escrito la más variada música, sea culta o popular, religiosa o profana. La obra, sin embargo, no es un concierto para guitarra y orquesta; sino más bien al revés, una composición sinfónica para orquesta y guitarra, o simplemente, para orquesta en la que es parte integrante la guitarra que, no obstante, tiene un papel protagonista.
Los elementos tratados, materiales temáticos, ritmos, timbres… se distribuyen a lo largo de los veinticuatro movimientos y casi una hora de duración de la obra completa, para equilibrar el protagonismo de los distintos movimientos e instrumentos. Cada instrumento tiene su momento de relevancia, cada movimiento aporta su particularidad al conjunto, bien en un adagio, un allegro, un scherzo, bien en un solo, un dúo, un tutti orquestal, en una melodía o en un ritmo. Algunos encadenamientos de acordes en la armonía funcionan como un motivo recurrente, o como enlace, casi siempre imperceptible en la primera audición. Algunas pinceladas instrumentales como las campanas unen la España Peninsular con la antigua provincia de las Marianas, el origen de los evangelizadores con el confín último y más alejado donde llegaron, aquel que resultaba materialmente insustancial, pero espiritualmente compensatorio y fértil. En otros movimientos, el timbre de los timbales desvela escenarios que fueron testigos de belicosidad o puntos capitales y soportes del entramado imperial. Los compases de amalgama y los ritmos irregulares, igual que las polirritmias, manifiestan un rico mestizaje, un colorido exhuberante, un copioso y constante bullicio social, un ininterrumpido borboteo cultural. Los adagios permiten sosegar el recorrido y ralentizar el pensamiento, a la vez que nos colocan en los remansos de la selva virgen, espesa e impenetrable, misteriosa y recóndita, donde el Evangelio penetró lento y con dificultad, pero también donde el bautismo abrió las puertas de la salvación a miles de almas. Los obstinatos traducen la tenacidad y perseverancia en la virtud de la familia hispana frente a las adversidades materiales o espirituales. Determinadas disonancias armónicas marcan los inconvenientes y contrariedades, unos encaminados al éxito y otros al fracaso. El viento metal adopta las connotaciones habituales, de heroicidad o de evocación. La versatilidad de la cuerda permite expresar sentimientos, pero también, adoptar una función más rítmica, agitada y palpitante. La sencillez y nobleza del alma hispana vienen expresadas por un tratamiento orquestal carente de excesivas complicaciones, aunque se puedan encontrar fragmentos con una cierta densidad sonora; en tanto que, la complejidad del alma humana, en general, se expresa mediante la abundante alternancia de texturas (homofónica, contrapuntística, imitativa, o melodía acompañada) o la superposición de temas y melodías. Por encima de la espectacularidad, priman los detalles de timbre en la combinación de instrumentos; o los pormenores en la organización de células rítmicas, el cuidado en el equilibrio sonoro, en el reparto de la función principal asignada a cada instrumento o familia instrumental; o la dedicación de un pasaje de interés a cada cual.
La Suite Panhispánica implica una búsqueda de riqueza en ritmos, sonoridades, motivos, melodías, matices instrumentales… para proporcionar variedad sin menoscabar la unidad en un continuo itinerario de una evocación a otra, más que de un lugar geográfico a otro; y esta traslación se propone en un sentido alfabético, no histórico-temporal, para que nadie se arrogue mayor importancia que la que impone la imparcial jerarquía del abecedario. Así, a Argentina corresponde el honor de abrir la obra y a Venezuela el honor de cerrarla; ni siquiera, la España Peninsular queda en el centro; entre tanto, veintipico escenarios musicales más nos guían para sumergirnos en un paraíso hispánico, unas veces apacible, calmado, mecido, triste o meditativo, otras veces agitado, exaltado, profuso, alegre o épico, sin que ese carácter implique exclusiva identificación con un lugar. Siempre prepondera el signo unitario sobre el divisorio. En el plano trascendente, el autor ofrece al público el planteamiento de un sentido común de la Historia común, bajo la premisa de que ninguna tesela hispana puede comprenderse sin la aceptación sincera y sanada del resto de las teselas hispanas sin excepción; y sin cada una de las partes nunca se contemplará el mosaico completo, aquel que da sentido a cada pueblo, que nos da sentido a todos. Parafraseando en un sentido profundo y trascendental al poeta Luis de Camoes: Hablemos de mejicanos o peruanos, castellanos o aragoneses, (portugueses o brasileños), porque españoles somos todos.
_______________
* Pablo Bel es un español peninsular, católico de religión y músico de profesión. Profesionalmente, ha trabajado como profesor durante años en centros de enseñanza secundaria. Como compositor ha escrito obras para orquesta, para pequeñas agrupaciones de música de cámara, o para guitarra sola. En la actualidad, investiga la relación de lo hispánico tradicional con la filosofía y teología de la Historia.
[1] Toda la obra se encuentra disponible de forma gratuita, para uso particular, en la web de Peripatéticos (www.peripateticos.org) así como uso con licencia con las condiciones que se indican en la página.
Recomendamos escuchar está magnifica obra a al finalizar la presente lectura para comprender mejor lo que nos cuenta su autor.